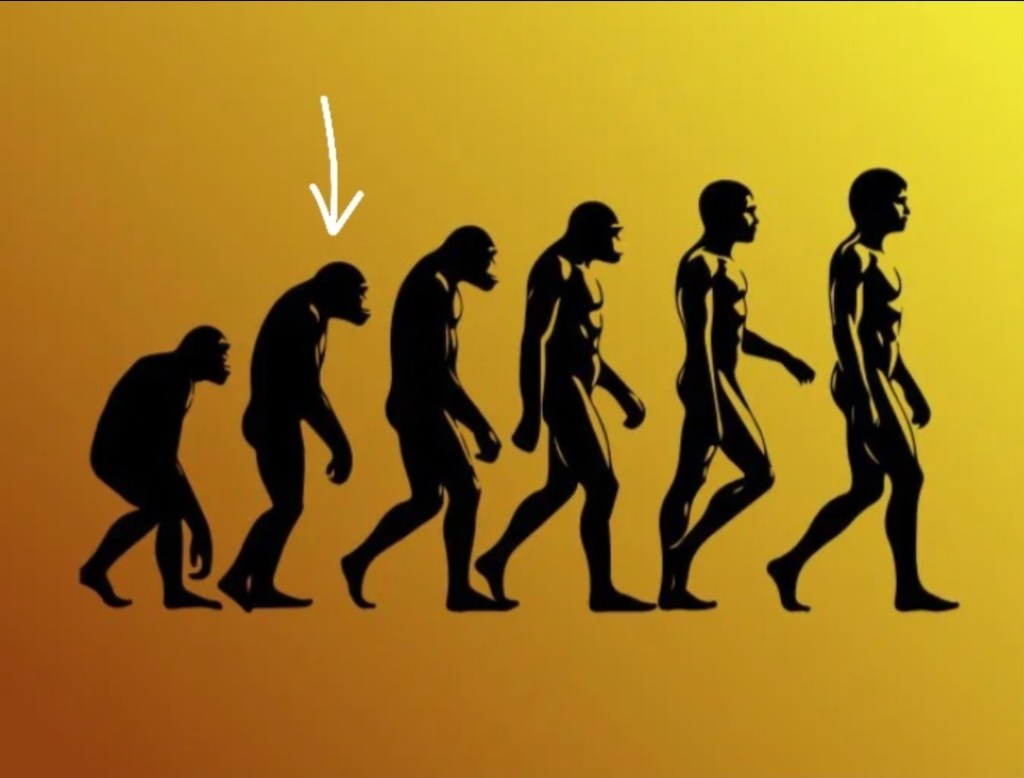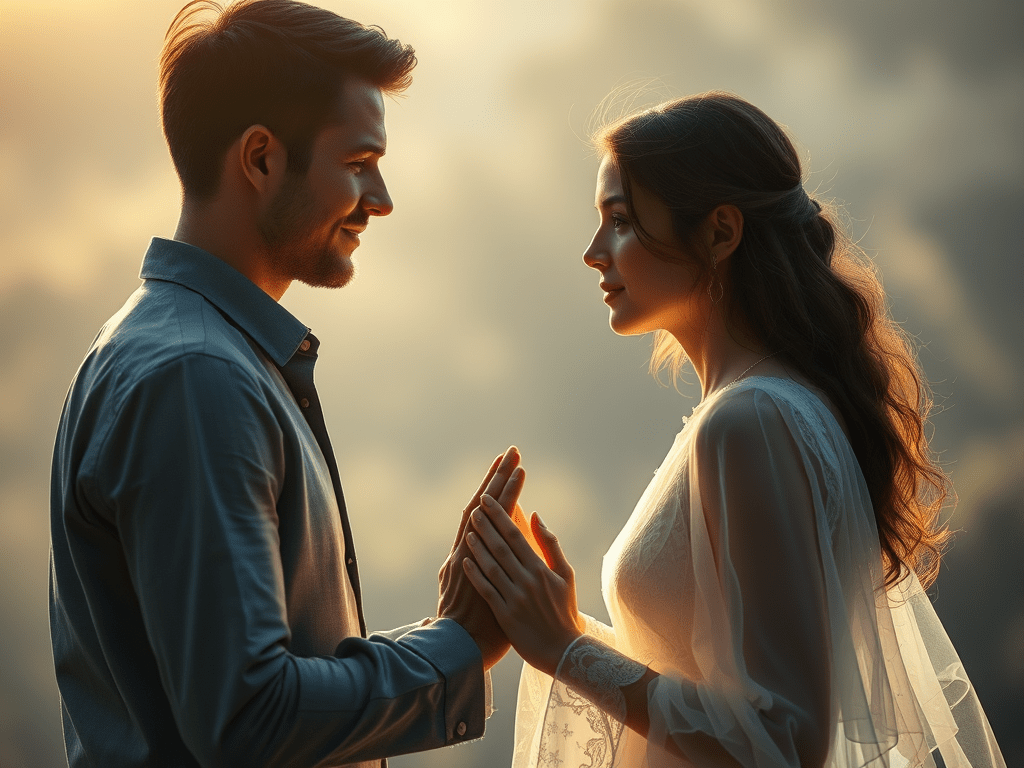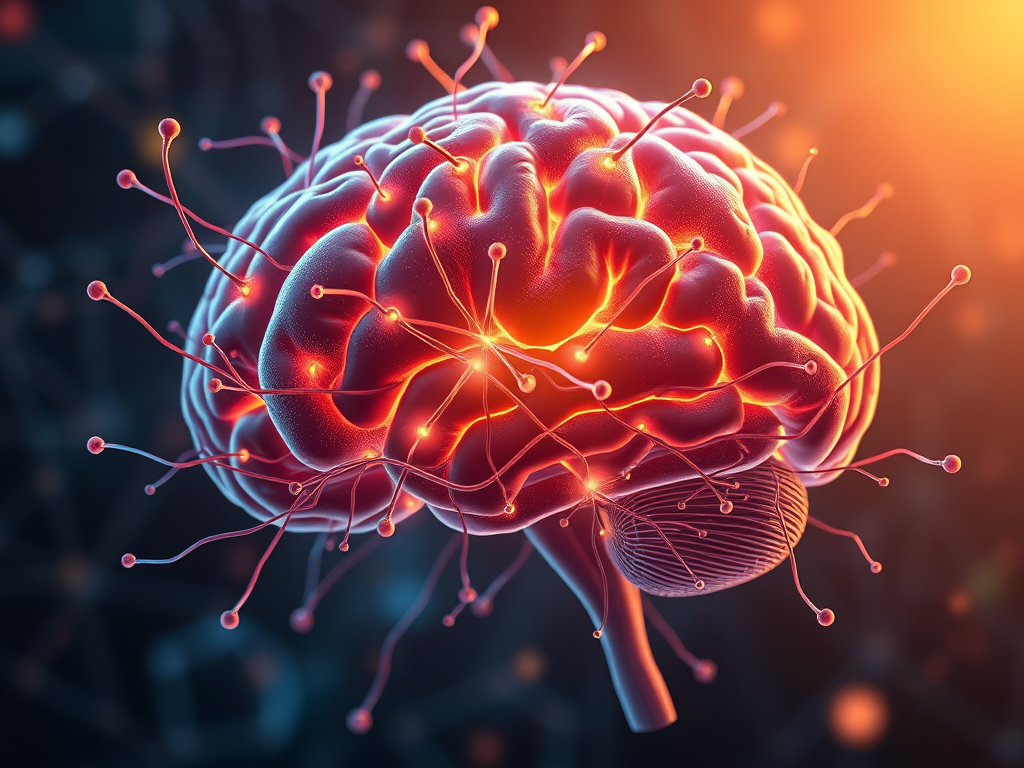En la primera Jornada de este blog conté cómo a una edad muy temprana (7 u 8 años) comencé a recordar datos de una vida anterior. Bueno… más que de la vida, recordaba los momentos de la muerte, ya que ocurrió durante el hundimiento del Titanic.

Estos «recuerdos» afloraron mientras veía en la tv en blanco y negro, una versión antigua de la película homónima al barco. Y hoy quiero rescatar aquella historia para explicar algo más.
Aunque parezca increíble, recordar todo aquello a tan corta edad, no me traumatizó en absoluto, aparte de interesarme (casi obsesivamente) por la historia del gran buque.

¿Cómo podría explicarlo?… Para mí todo aquello era como una parte más de mi breve vida. Tanto era así, que muchas veces, para quedarme dormida, me imaginaba caminando por aquellos pasillos interminables de los camarotes de 2a clase.
Recordaba fielmente caminar detrás de una niña a la que vigilaba muy de cerca. He deducido que yo era algo así como un mayordomo, o un ayudante de cámara de un señor inglés muy rico. Yo tenía unos 40 años y era más bien gordito. Y aquella niña, de unos 5 años, debía de ser una sobrina de mi señor, o algún otro parentesco más lejano, porque no pensó que fuera necesario viajar en primera clase. Yo la acompañaba hasta Nueva York encantado. Allí la entregaría a otra tía suya. Nuestro pequeño camarote sí tenía una ventanita redonda que daba al mar, pero la gran mayoría no tenían ventana, y aún no existía el aire acondicionado.

Con esto quiero decir que en los pasillos de 2a clase olía mucho a «humanidad», pero a la pequeña no le importaba. Ella corría saludando a todo el mundo, con sus maravillosos ojos claros y su rubio cabello lleno de tirabuzones saltando. Era como un soplo de aire fresco. El espacio se llenaba con su risa.

Los de 2a clase teníamos acceso a una cubierta y diferentes espacios para pasear, fumar, o tomar el sol en la zona de proa. Pero los pasillos de las cabinas eran casi idénticos unos a otros. Una hilera interminable de puertas a ambos lados, y al girar en la esquina, otra hilera exacta. Por suerte, las galerías estaban numeradas, pero incluso así, era fácil perderse.
Era de noche, ya habíamos cenado y descansábamos en el camarote cuando el barco frenó de forma muy brusca. Yo leía un libro pequeño y la niña se despertó de golpe sobresaltada. Salí al pasillo y la gente ya corría hacia la cubierta esperando averiguar qué había pasado. Yo saqué el abriguito del armario, se lo puse a la pequeña, hice lo propio con el mío, la cogí en brazos, y nos unimos a la marea de gente.
Al llegar a la proa del barco, vimos el coloso de hielo, como una inmensa pared blanco-verdosa, que intentaba subir a bordo sin pasaje. Pero no tuvimos miedo en ese momento. Porque todo estaba bien. Seguíamos a flote. Y eso era algo cierto, ya que el Titanic era insumergible. Lo decían los anuncios, la prensa y el presidente de la White Star Line.

Muchos volvieron a sus camarotes cuando se cansaron de pasar frío observando el iceberg. La niña y yo nos quedamos fuera porque íbamos bien abrigados.
Nos dimos un paseo por la cubierta, escuchando el murmullo generalizado entre la gente. Pero cuando vi la primera bengala en el cielo, y el verdadero tamaño del témpano, supe que la situación era catastrófica. Comenzó a sonar una campana, que ya no cesó hasta casi los últimos momentos.
Al cabo de unos 15 minutos, empezaron a escucharse los primeros crujidos, y aquello no pintaba bien. Busqué entre la gente a alguien a quien preguntar, manteniendo a la niña en brazos, y solo encontré a un marinero joven que llevaba algunos chalecos salvavidas en un brazo. No supo darme explicaciones. Miró a la niña.
– No se preocupe, señor. Enseguida continuaremos el viaje. Pero póngase uno de estos chalecos para mayor seguridad.
No había chalecos para todos, pero en ese momento no lo sabía. Yo fui afortunado. Solté un segundo a la niña para abrocharme aquel chaleco de corchos forrados, y la volví a coger. Cargarla ahora era más difícil.
En un momento determinado, las bocinas del barco comenzaron a silbar con pitidos largos, inundando el silencio de la noche con un lamento de agonía, y la gente perdió los nervios. Aquellos pitidos helaban la sangre más que el frío, porque eran la confirmación del final del trayecto.
Le hablé suavemente a la pequeña. Le explicaba que íbamos a cambiar de barco. Que nos íbamos a acercar a la zona donde la gente se montaba en otros barquitos más pequeños. Ella confiaba en mí y asentía entre sollozos. Yo no estaba seguro de que pudiéramos salir de allí, pero lo intenté por todos los medios. Fui subiendo poco a poco a la cubierta superior. La gente intentaba llevarse sus equipajes y taponaban cualquier acceso. Yo lo dejé todo atrás, porque lo único que me importaba era poner a la niña a salvo.
Otro crujido bajo los pies, y se empezó a notar la inclinación. Se desató el caos. Gritos de terror, miradas desencajadas y estruendo de hierros retorcidos. Me abrí paso hacia los botes con la niña abrazada a mi cuello, y allí esperé (a empujones) hasta que conseguí que la subieran a uno de ellos, más de media hora después, entre crujidos y explosiones. Me despedí de ella.
– No te preocupes, pequeña. Este barco es el de las señoras. Yo iré en el siguiente, en el de los caballeros. Luego nos vemos. ¿De acuerdo?
Ella asintió y soltó mi cuello para agarrarse a una señora de unos 50 años, muy elegante, que la recogió con cariño, mientras su mirada me decía lo que yo ya sabía. Que aquello era el final. Nos despedimos con los ojos húmedos.

Cuando vi alejarse el bote, me quedé más tranquilo. Había cumplido con mi misión. Fue en ese momento cuando me percaté de la música. El cuarteto o quinteto de cuerda llevaba un buen rato tocando, intentando apaciguar los nervios del gentío que empeoraban con cada bocinazo, pero hasta aquel momento no fui consciente.
Valoré la situación. El desnivel era ya abrumador. Había visto bajar unos 6 botes por este lado del barco, con mucha dificultad, y también había calculado hacia dónde se dirigían. Cuando lanzaban una bengala, la imagen era dantesca. Mi cuerpo pegaba tiritones involuntarios, más de incertidumbre y miedo, que de frío. Muchos hombres se lanzaban al agua esperando poder subirse después a alguno de los botes.

Yo era consciente de que cuando el barco se hundiera, se llevaría con él todo lo que hubiera a su alrededor. Así que, entre fuertes crujidos, y cuando la proa del barco llevaba un buen rato sumergida, me quité los zapatos y entré despacio en el agua congelada para intentar nadar hacia la zona de los botes.
Gritos, llantos y crujidos. Y de tanto en tanto una bengala que iluminaba toda la zona. El sonido de las bocinas había cesado, pero no la campana. El gigante moría. Yo había puesto rumbo hacia los botes, pero nadar con el chaleco y el abrigo era muy difícil. Y cuando miré hacia abajo, y vi la hilera de luces del barco aún encendidas bajo mis pies (nuestro camarote debía ser una de ellas), entendí que sería una misión imposible. La sensación era la misma que asomarse a un abismo: un vértigo profundo. En la versión de James Cameron se ve perfectamente ese momento.
Puñaladas de dolor. Tuve un ataque de angustia y sentí mucho, mucho miedo. Ese miedo, el cansancio y el frío me vencieron 2 minutos después. Me rendí. No vendría nadie a rescatarnos.
Seguramente no había nadado ni 20m, pero no podía más, y parecía que no me hubiera movido del sitio. Seguía junto a la borda del buque. Ya no sentía las piernas ni los brazos. Gracias al chaleco, no tenía que hacer ningún esfuerzo para mantenerme a flote. Me concentré en la música, que parecía alejarse poco a poco, y tuve la certeza de que mi cuerpo moría despacio. Fin.
No vi el hundimiento completo del gigante insumergible.
EL DETONANTE
Y después de saber todo esto, yo era una niña feliz a la que, en verano, le encantaba disfrutar de las playas de Badalona y Caldetas (Barcelona). No tenía problemas con el agua. Cuando iba con mis primos en verano a las piscinas de Coria (Sevilla), era la primera en meterme en el agua al llegar, y la última en salirme antes de irnos.

Pero con 20 años, ya trabajando en el banco y estudiando 5° de FP, hubo una excursión en el mes de abril, al nacimiento del río Llobregat. Nos llevamos los bañadores porque había una pequeña laguna donde podríamos nadar. El agua procedía del deshielo del Pirineo catalán. Tal como llegamos, yo me metí en la charca, convencida pero poco a poco, porque estaba congelada.
Y cuando sentí aquel frío en los huesos, me salí del agua totalmente traumatizada.
Aquel fue el detonante que hizo que a partir de ese día, bañarme (ya fuera en una piscina o en la playa) significara para mí un esfuerzo titánico, nunca mejor dicho.
Así es como se presenta en la vida actual un trauma que pertenece a otra vida anterior.
No era el agua, sino el intenso frío en los huesos lo que mi subconsciente tenía relacionado con la muerte. Quien lo haya sentido alguna vez, sabe a qué me refiero.
Es un mecanismo de defensa natural que nos ha librado, en más de una ocasión, de extinguirnos como especie. Si en una vida moriste de hipotermia, en las siguientes huyes del frío; y si en una vida te mató un tigre, en las siguientes, el simple acto de mirar rayas te provoca náuseas. Algo totalmente normal, pero también totalmente limitante. Pues desde aquel día hasta hoy, casi 40 años después, me habré puesto el bañador, a lo sumo, en 10 ocasiones, y siempre por obligación. Todo el que me conoce puede atestiguarlo.
Por suerte, situaciones así son fácilmente desbloqueables con la hipnosis. Romper esa conexión frío-muerte es relativamente sencillo, aunque en esta vida yo aún no haya liberado ese trauma, porque no era urgente.
Es importante entender que en esta vida que nos toca vivir van a ir saliendo a relucir, poco a poco, todos los traumas que tenemos que resolver.
Los hay que son llevaderos, como el mío con el frío extremo (pues se puede vivir perfectamente sin meterse en una bañera con hielo, o sin viajar a países muy fríos en invierno), pero hay otros bloqueos que pueden limitarnos mucho la vida.
Volar en avión, hablar en público, conducir un coche, o simplemente salir a la calle, son algunos ejemplos muy habituales que nos limitan mucho el día a día.
Evidentemente, lo ideal sería poder hacer una sola sesión de hipnosis, y desintegrar de un plumazo el trauma a tratar. Y a veces ha ocurrido. Pero es mi obligación advertir aquí que, muy a menudo, son necesarias 2 o incluso 3 sesiones. Pues la hipnosis no es «la purga de San Benito» (para quien no conozca el dicho, parece que se trataba de un purgante muy antiguo que tenía efecto inmediato, desde la primera dosis).
Así pues, cualquier bloqueo es un mensaje de advertencia del subconsciente, intentando salvarte la vida. Pero muy a menudo nos encontramos con que el riesgo como tal ya no existe, lo que lo convierte más en un inconveniente que en una ayuda. Entonces es importante valorar el trauma, comprobar si realmente nos está ayudando en esta vida, y en caso contrario eliminarlo lo más rápidamente posible.
Y si no se puede arreglar en esta vida, pues tampoco pasa nada. Se quedará en «tareas pendientes» para la próxima, como es mi caso. Sin problemas, sin agobios y sin sentimiento de culpa, pues como siempre, tú decides.

Aún hoy, cuando me cuesta quedarme dormida, sigo recorriendo aquellos pasillos del Titanic.
Gracias y saludos a mis queridos lectores,
Natividad Castejón